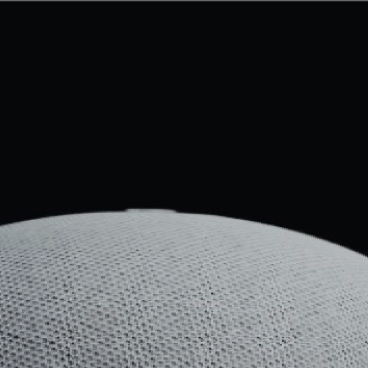Cuando Occidente pierde sus señas de identidad
Una cosa es segura: que tanto Estados Unidos como Europa han perdido toda autoridad moral como virtuosos defensores de los derechos humanos

Cuando Occidente pierde sus señas de identidad
Madrid - Publicado el - Actualizado
4 min lectura
Ningún político del mundo occidental parece haber encontrado todavía una explicación coherente a la derrota de los ocupantes extranjeros de Afganistán, más allá del fracasado intento de imponer un sistema democrático liberal en un país que nunca ha tenido, ni quiere tener, noción alguna de lo que es la libertad. Algo han conseguido, sin embargo, los Estados Unidos en su acción de venganza por el ataque de las torres gemelas de Nueva York: la tardía muerte del líder de la organización terrorista Al Qaída, Osama Ben Laden, acogido a la hospitalidad de los talibanes.
En ese momento, Estados Unidos debió cantar victoria y retirarse de Agfanistán con la sensación de haber cumplido su misión. ¿Por qué no lo hizo? Entre otras razones por un prurito de pundonor que le exigía no abandonar a su suerte a un gobierno títere y corrompido, contra el cual se habían alzado los talibanes. Ese prurito ha durado, en realidad, bien poco: los billones de dólares gastados en material militar, construcción de bases y formación de un Ejército propio –ahí estaba España como aliado de la OTAN- no han sido suficientes para contener el avance paciente de los talibanes insurrectos, empeñados en mantener Afganistán como un faro del mundo islámico. La pandemia y la crisis económica condujeron a Trump, y luego a Biden, a decir “basta” al inútil derramamiento de sangre y del más inútil gasto de dólares que solo han servido para mantener una ficción de democracia… mientras estaba apoyada por los bombarderos y drones del Ejército norteamericano, además de mantener el presupuesto de un país sin recursos económicos propios.
Pero la clave del desistimiento norteamericano hay que buscarla en un terreno desconocido por el alto mando militar norteamericano y de sus aliados de la OTAN: ningún experto pareció darse cuenta de que lo que se ventilaba en Afganistán no era el poder por el poder, ni tampoco el color ideológico de unos políticos, ajenos a los usos y costumbres occidentales. Lo que estaba en juego era la identidad religiosa del país y sobre todo, la supremacía de esa identidad frente a las costumbres que han tratado de imponer los ocupantes occidentales, desconectados de la realidad de una población que pretende ser fiel a su tradición islámica.
Es evidente que algunos sectores de esa población, especialmente los protegidos en Kabul, habían sucumbido al supuesto encanto de unas libertades regadas con los dólares llegados de Estados Unidos. Por supuesto, muchas mujeres abandonaron el “burka” distintivo de la tradición islámica radical, y se pusieron a trabajar o estudiar en un ambiente de tolerancia que desconocían y, sin duda, les encantaba. Pero precisamente, esa imitación minoritaria del “american way of live” ha sido lo que más ha sublevado a los talibanes y lo que mas les ha impulsado a combatir la presencia extranjera, considerada como un intento de dominación ideológica atea frente a las costumbres del país.
Para los talibanes, Afganistán se había convertido, en realidad en el escenario de una “guerra santa” contra la corrupción moral de un Occidente que no solo ha abandonado los mandamientos de Dios como guía moral, sino que, en los últimos años, se viene dedicando a la invención de nuevos y supuestos derechos humanos, contrarios a la vida y que busca imponer la supremacía de una ideología que niega la naturaleza humana y la destrucción de la propia civilización occidental, enraizada en el humanismo cristiano.
Si ahora se teme que Afganistán se convierta en un semillero de terrorismo como lo fue el Estado Islámico en Irak, lo que en verdad habría que temer es más bien a la expansión del radicalismo talibanesco por el mundo sunni, ya plagado de movimientos salafistas que no están dispuestos a renunciar a su identidad islámica. Ya ocurrió con el triunfo de la revolución de los ayatolás en Irán que desbordó las fronteras del chiismo y llevó el miedo a los países que parecían más tolerantes, aunque dieron paso, años después, a las equívocas “primaveras árabes”.
Una cosa es segura: que tanto Estados Unidos como Europa han perdido toda autoridad moral como virtuosos defensores de los derechos humanos, en la medida que han corrompido estos mismos derechos con las nuevas ideologías de género, propagadas por las corrientes populistas y el llamado “nuevo orden mundial”. Una vez abandonadas las señas de identidad de raíces cristianas, nada se puede esperar ya de este Occidente que, puede decirse, ha perdido la “guerra santa” declarada hace veinte años por el mundo islámico más radicalizado. ¿A quién van a acudir en petición de ayuda los oprimidos del mundo, a partir de ahora? Con la caída de Afganistán a manos de los talibanes ha desaparecido una época histórica protagonizada por el paternalismo imperialista. Puede que aún resulte aventurado prever una islamización mundial, pero, desde luego, lo que parece muy cercana es la destrucción de Occidente si se abrasa en el nihilismo hipócrita de quienes ahora lo gobiernan.